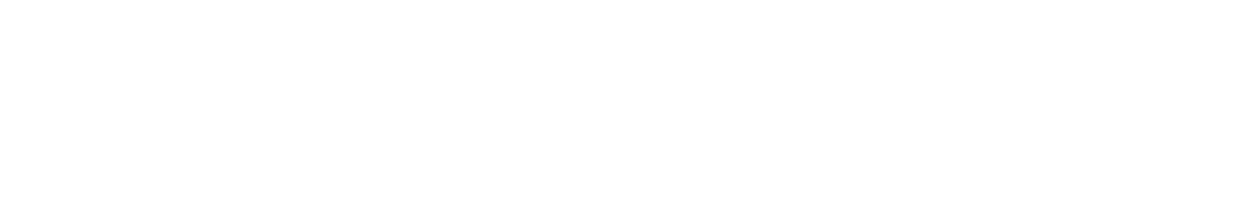Vidas en tránsito
Andreina Fuentes Angarita
“Hasta el final”
Artista, coleccionista, empresaria y escritora.
Venezolana.
Reside en Miami, EEUU.
Foto: Nathalie Sayago
Andreína Mercedes del Carmen Fuentes Angarita nació rodeada de nombres que parecían anticipar múltiples destinos. Con el paso de los años, se definió a sí misma como artista, coleccionista, empresaria y escritora. Desde temprana edad, descubrió su inclinación hacia el arte y la cultura, especialmente cuando comenzó a trabajar en el Museo Jacobo Borges, alrededor de 1998. Allí, antes de la llegada del gobierno de Hugo Chávez, tuvo la tarea de curar una exposición con 199 fotografías presidenciales, experiencia que le reveló la naturaleza de los cambios sociales que se avecinaban y la impulsó a tomar una decisión trascendental: salir de Venezuela. Esta determinación no fue improvisada; al presenciar cómo entrenaban a niños en prácticas violentas y sentir en carne propia la inseguridad de su entorno, se convenció de que debía partir y forjar un nuevo comienzo lejos del peligro que la rodeaba.
Su viaje migratorio la llevó a Estados Unidos, donde formalizó su estadía hace ya más de dos décadas. Sin embargo, su amor por Caracas y por las memorias que la formaron no desapareció: se empeñó en recrear, en Miami, la esencia de la ciudad que la vio crecer. Ubicó su casa en una urbanización que le recordara a Los Chorros o a Los Palos Grandes, eligió restaurantes parecidos a los de la Castellana y la llamó “Amor Fati”, para honrar ese destino que aceptaba con valentía y nostalgia. De esa forma, Andreína mantuvo viva su identidad, sin perder lazos con su tierra de origen. Además, su compromiso con el arte se mantuvo firme, pues desde aquellos primeros años en el Jacobo Borges, comprendió la importancia de trabajar con las comunidades y de usar la creatividad para tender puentes entre la cultura y la gente.
Una de sus contribuciones más destacadas fue la labor curatorial con muestras que abarcaban desde la belleza de las reinas de Miss Venezuela hasta la vinculación del arte con causas sociales. Su proyecto de “museología social” dio lugar a iniciativas experimentales, donde la comunidad definía los temas y el museo se abría al espacio público. Esta perspectiva la llevó a romper con los esquemas de la museología tradicional, defendiendo la idea de que el arte también puede suceder fuera de las salas formales, en las calles y en la cotidianidad de la vida urbana. Así, Andreína propuso un modelo donde los propios habitantes se convertían en protagonistas de la narrativa artística, dándole un nuevo sentido a cada exposición y generando un profundo arraigo cultural.
Con más de veinte años residiendo en el extranjero, Andreína nunca dejó de pensar en Venezuela. Consciente de los cambios drásticos en la historia y la memoria colectiva, fundó el proyecto IAM Venezuela (Institution Assets, Monumentos Venezuela), que busca registrar y proteger el patrimonio tangible e intangible del país. Inspirada por la cinta “Monuments Men” y la manera en que se resguardaron obras de arte europeas durante conflictos bélicos, ella sueña con transformar su iniciativa en un gran centro cultural internacional que documente el pasado, el presente y el porvenir de la identidad venezolana. Para Andreína, su trayecto vital es una reafirmación constante de su pasión por el arte y la memoria, un testimonio de cómo la nostalgia puede transformarse en una fuerza creativa inquebrantable.
Pasado, presente y futuro
Imágenes: AVA.
Andreina Fuentes ngarita en el futuro
El futuro de Andreína se vislumbra como el de una figura cultural que combinará su experiencia artística y su pasión por la memoria histórica en proyectos cada vez más ambiciosos. Por un lado, continuará expandiendo *IAM Venezuela*, buscando convertirlo en un referente internacional para la investigación, documentación y protección del patrimonio venezolano. Probablemente creará alianzas con museos, fundaciones e instituciones académicas de distintos países, de modo que la riqueza cultural venezolana cuente con espacios de visibilidad global.
Asimismo, su visión de “museología social” la llevará a proponer nuevas fórmulas expositivas que trasciendan los recintos tradicionales. Con su talante innovador, es posible que impulse proyectos itinerantes y colaborativos, donde comunidades migrantes, artistas locales y expertos en diversas áreas participen para co-crear narrativas más completas sobre la identidad de los venezolanos. Esta perspectiva la seguirá diferenciando, mostrando cómo el arte puede generar lazos y diálogos en contextos de diáspora.
En el plano personal, es probable que Andreína continúe desarrollándose como escritora y que publique textos que reúnan sus reflexiones sobre la migración, la memoria y la historia del arte. Sus publicaciones podrían servir como puente entre las generaciones que quedaron en Venezuela y las que crecieron en el exterior, reflejando cambios sociales, culturales y políticos a través de su testimonio directo. Además, como coleccionista y empresaria, seguramente seguirá diversificando sus proyectos para sostener económicamente el rescate y la difusión del patrimonio cultural.
Finalmente, su compromiso con la memoria venezolana se perfila como un eje rector de su futuro. La creación de un gran centro cultural e investigativo no solo preservaría la identidad de un país en transformación, sino que daría cabida a la enseñanza, la investigación y la celebración de las tradiciones autóctonas. Andreína, con su espíritu visionario, seguirá aplicando metodologías experimentales y fomentando la participación ciudadana para lograr que el arte y la historia de Venezuela encuentren un lugar sólido en el panorama internacional.
Imágenes: AVA.
Música: Memoria Viva. JMR01, 2024 (Cortesía).
Video: Febo.
La entrevista
Me llamo Andreína Mercedes del Carmen Fuentes Angarita. Nada más. Me pusieron muchos nombres cuando nací. ¿Y qué era lo otro que tenía en ese “definirte como artista”? ¿Ahora qué? Bueno, yo me… ya me defino como cuatro cosas hoy en día: artista, coleccionista, empresaria y escritora. Esas son mis cuatro definiciones.
¿Qué circunstancias te llevaron a migrar? ¿Y cómo fue la experiencia?
Mira, yo trabajaba en el Jacobo Borges en el año 2001 y empecé a trabajar ahí en 1998, antes de que empezara el gobierno de Chávez. Tuve, no sé si la desgracia o la fortuna, de tener que perfilar 199 fotos de Hugo Chávez en una exposición que se llamó *El futuro cumplió un año* en el Jacobo Borges, que era de los cuatro fotógrafos presidenciales de Hugo Chávez.
Haciendo esa exposición, me di cuenta de que tenía que salir de Venezuela, de que yo no me podía quedar, porque ya en ese tiempo empezaron a entrenar a los niñitos en los tupamaros, a disparar en las azoteas del 23 de Enero. Yo estaba metida en una zona donde estaban sucediendo todas las cosas, estaba Lina Ron en la plaza de la Revolución, etcétera, y decidí que yo me iba a ir de Venezuela porque no soy criminal, ni narcotraficante, ni asesina, y no iba a agarrar una pistola para matar a nadie.
¿Hace cuánto?
Mira, emigré hace 20, en realidad hace 23 años.
¿Qué recuerdas de tu vida de antes?
Bueno, yo pienso que yo era muy feliz, muy feliz en Caracas. De hecho, me tomé 20 años en recrear mi Caracas familiar en la ciudad de Miami, que es donde vivo hoy en día. Entonces, yo vivo en una casa que tiene nombre: mi casa se llama *Amor Fati*, en la Florida. Vivo en una urbanización que es como la urbanización Los Chorros o Los Palos Grandes, donde yo vivía. Los restaurantes que me gustan son todos similares a los de la Castellana, por ejemplo. Yo he escuchado que tú deberías limpiar de tu lugar de origen la identidad artística que tienes Todo, porque yo empecé siendo artista y empecé trabajando con arte social; empecé a relacionar las comunidades con el arte desde el Jacobo Borges, desde Catia. Entonces, realmente fue una cuestión de necesidad, porque si nosotros no hacíamos eso, el museo no iba a sobrevivir, lo iban a quemar, porque no le era útil a la comunidad. Entonces hubo que realmente empezar a trabajar con las comunidades, y fue muy contrastante porque lo que había de conocimiento en Venezuela era el Museo Comunitario Mexicano, que era más dirigido hacia la explotación antropológica, y entonces realmente no hubo más remedio que inventar todo.
Entonces me junté con un antropólogo y generamos una metodología que se llama Exposición-acción, utilizando la investigación-acción como metodología de la antropología, junto con la exposición como metodología de la museología. Y nos convertimos los artistas en unos tutores de experiencias para trabajar con las comunidades. Pero la comunidad es la que define el tema, lo que se va a abordar en la exposición; todo lo hace la comunidad, nosotros no tenemos injerencia en eso.
¿Conservas algún elemento cultural en tu obra que traigas desde tú origen?
Bueno, sí. Las coronas a mí me marcaron mucho. Tuve la oportunidad de hacer el homenaje al Miss Venezuela de 52 años. Lo hice en el año 99, en el Borges, una exposición que se llamaba *90-60-90*, curada por Elisa Salazar y producida por el Instituto Goethe. Y fue muy impactante porque tuve la oportunidad de poner todos los vestidos de Miss Venezuela, y Osmel Sousa me prestó sus Barbies. Las Barbies fueron expuestas, todos los zarcillos de las ganadoras… todo estuvo en esa exposición. Y ver las colas de la gente, tratando de entrar a verla, fue increíble. Y tuve la oportunidad de hacer mi primer *streaming* como curadora, que fue… nadie quería escribir el *streaming* de la exposición porque los curadores decían que no iban a arriesgarse a ser criticados en ese entonces. Yo tuve la oportunidad de hacer mi evento muy sencillo: decía que la construcción de la identidad del venezolano eran misses, béisbol y petróleo. ¿Y si yo hubiese sabido el impacto del socialismo del siglo XXI, hubiese puesto también esa palabra en el examen? Porque realmente no sabíamos: el futuro estaba cumpliendo un año en ese momento cuando hice la exposición.
Con más de 20 años fuera del país, como migrante, ¿cómo ha sido ese desafío como artista hasta hoy?
Bueno, siempre he trabajado no dentro del sistema clásico de arte, sino por la tangente, siempre ha sido por los paralelos, una forma alternativa. Todo, como geóloga, no quise seguir la museología tradicional, sino que fue museología social, hasta llegar al punto de “el museo fuera del museo”. O sea, cómo estructurar toda la metodología de la exposición y todo, pero fuera del museo, en la calle, etcétera. O sea que nunca he estado… nunca me he sometido a las reglas y siempre he estado por la tangente.
¿Qué diferencias encuentras entre el contexto del país donde vives o de los países que visitas, con el de Venezuela?
Bueno, yo creo que ya el país no es lo que yo viví. Tuve la oportunidad de vivir los 80 y los 90, considero que fue una de las mejores etapas del país y tuve la fortuna de disfrutarlo y de vivirlo. Hoy en día, pues ya es otra historia, ya es otra cosa.
Me pasó algo muy impactante en el 2022. Fui de visita a Venezuela y una amiga mía, que había sido madre soltera, me presentó a su hija, que no conocía. La niña tenía 16 años. Como gran cosa, me llevaron a pasear al Parque del Este. Entonces, entrando ya al Parque del Este, la niña empieza a hacer como una visita guiada y dice: “Este es el Parque Francisco de Miranda.” Y yo le digo: “No, este es el Parque del Este.” Ya, primera contradicción. Segunda contradicción: me dice: “Bueno, y este es el buque *Hendler*, donde Francisco de Miranda trajo la primera imprenta de Venezuela.” Le digo: “¿Qué buque será, niña? ¿La Pinta, la Santa María…? Porque usted había tres, no uno. No sé cuál modificaron y pusieron en esta historia.” Entonces, segunda contradicción. Ya cuando iba por la tercera contradicción, me dije: “Andreína, cállate, porque ella no tiene otra historia. Esa es la historia que ella tiene.”
Entonces vas a estar todo este rato peleando con esa niña que no tiene la culpa de que hayan cambiado la historia. Ya no es el Día del Descubrimiento de América, es el Día de la Emancipación Indígena. O sea, pasamos del Día de la Raza al Día de la Hispanidad aquí, por ejemplo. Entonces, todas esas modificaciones históricas… y bueno, hay que escribir la historia, y no está escrita la historia. O sea, la historia nuestra no está escrita en el arte tampoco.
¿Cómo percibes esa relación entre tu historia personal y la historia de otros migrantes?
Bueno, yo pienso que en mi caso, yo elegí emigrar, yo me autoexilié, entonces realmente fue mucho más fácil, porque yo controlé todas las variables. O sea, emigré de una manera legal, con tiempo. Fue un proceso de transición de casi 18 años, de 17 años. O sea, no fue algo así como cuando tienes una histerectomía total y entras en menopausia de golpe. No fue lo que me sucedió.
¿Qué deseas lograr con lo que haces en este contexto dónde estás ahora?
Bueno, mira, tengo un gran sueño que es el siguiente: hace más de nueve años vi la película *Monuments Men*, sobre cómo preservar la cultura en el momento de Hitler en Europa, cómo salvaron toda la memoria de pinturas, esculturas de museos, etcétera.
Yo tengo un proyecto que se llama IAM Venezuela (Institution Assets, Monumentos Venezuela) desde hace nueve años, donde tenemos un registro sistemático de las condiciones de nuestra cultura patrimonial tangible e intangible de Venezuela, y en qué condiciones se encuentra en este momento.
Ahora yo quiero proyectar esa iniciativa. Quiero que sea un centro de cultura venezolana internacional, donde quede registrado lo que fuimos, lo que somos y lo que es.
Si pudieras crear una obra que simbolice tu futuro, ¿cuál sería?
¡Hasta el final!, Con Venezuela aquí -en el corazon-.
Imágenes: AVA.