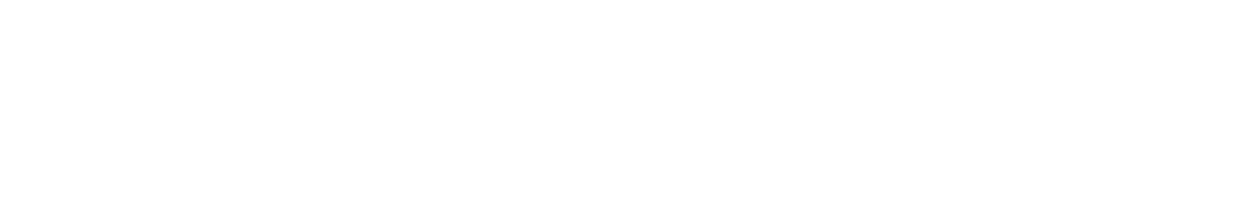Vidas en tránsito
Gerardo Zavarce
“Una sinfonía total, una sinfonía de todos los sonidos”
Investigador y curador de arte.
Venezolano.
Reside en Santo Domingo, República Dominicana.
Foto: Nathalie Sayago
Gerardo Alfredo Zavarce creció en Venezuela, rodeado de la riqueza cultural y artística de su país. Desde muy joven se sintió atraído por las expresiones estéticas y la investigación, lo que lo llevó a formarse como curador de arte e investigador cultural. Durante su etapa en Venezuela, uno de sus mayores logros fue su labor docente en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, donde participó en la creación de la llamada “Universidad de las Culturas”, un proyecto visionario liderado por Freddy Castillo Castellanos. Esta experiencia académica no solo profundizó su amor por la enseñanza, sino que también lo conectó con artistas emergentes y con formas experimentales de arte que desafiaban los límites de lo tradicional.
Pese a sus compromisos laborales y docentes, la compleja situación de Venezuela obligó a su familia a plantearse nuevos rumbos. Su padre había emigrado a República Dominicana en la década de los noventa, y años más tarde surgió una oportunidad de trabajo para la esposa de Gerardo, quien se incorporó al sistema humanitario de Naciones Unidas como periodista. Así, con un camino ya parcialmente abierto y con el objetivo de garantizar bienestar y estabilidad, Gerardo decidió partir de su tierra natal hace aproximadamente ocho años. El proceso migratorio, si bien tuvo sus retos, estuvo marcado por un componente de cierta familiaridad, pues la presencia de su padre y las raíces históricas que unen a Venezuela con la isla caribeña le brindaron un punto de partida menos incierto.
Ya establecido en República Dominicana, Gerardo se encontró con un universo cultural nuevo y fascinante. Como curador e investigador, se enfrentó al desafío de educar su mirada para reconocer y comprender los lenguajes estéticos dominicanos, un proceso que él describe como “intenso y profundo de aprendizaje”. Descubrió paisajes pictóricos que retrataban la Venezuela decimonónica, y al mismo tiempo percibió la manera en que, a lo largo de los siglos, las historias de ambos países se han entrelazado mediante el mar, la música y las migraciones compartidas. Su creciente interés por la música lo llevó a trabajar con la Orquesta Dominico-Venezolana, conformada por músicos de orígenes diversos, entre ellos haitianos, con los cuales ha desarrollado iniciativas de integración y colaboración cultural.
Hoy en día, Gerardo ve su labor más allá de las artes visuales. Su faceta de curador ha evolucionado hasta incluir la música y otras expresiones artísticas. Desde su nueva perspectiva, propone la creación de un proyecto que unifique, en un mismo espacio, diferentes disciplinas y nacionalidades. En su imaginación, esto se materializaría en el Pabellón Venezuela, un lugar emblemático donado en la Feria Internacional durante la era de Trujillo, donde confluirían artistas, arquitectos, músicos y creadores de todo el Caribe y otras regiones. Así, sueña con una sinfonía total que integre las voces del pasado y el presente, simbolizando no solo la riqueza cultural compartida, sino también la capacidad del arte para tender puentes entre los pueblos.
Pasado, presente y futuro
Imágenes: AVA.
Gerardo Zavarce en el futuro
El futuro de Gerardo se vislumbra como una etapa de consolidación artística y de expansión en sus proyectos culturales. Su experiencia como investigador y curador, sumada a la profunda sensibilidad que ha desarrollado en República Dominicana, lo encamina a propuestas más inclusivas y colaborativas, donde converjan disciplinas artísticas y se estrechen vínculos entre comunidades diversas. Probablemente, profundizará su trabajo con la Orquesta Dominico-Venezolana y con otras agrupaciones que impulsen la integración de artistas de distintas nacionalidades, creando sinergias entre la música, las artes visuales y la investigación histórica. Asimismo, no es difícil imaginarlo involucrado en la creación de espacios y eventos que fortalezcan el diálogo cultural en el Caribe, como aquel sueño de una “sinfonía total” en el Pabellón Venezuela.
En ese sentido, la pedagogía y la formación de nuevas generaciones parecen seguir latentes en su horizonte. Podría regresar a la docencia universitaria o establecer nuevos programas de educación artística, aprovechando tanto su conexión con la cultura venezolana como su entendimiento de la escena dominicana. De igual manera, es probable que asuma un rol más activo en organizaciones regionales, promoviendo el acceso a la cultura y la integración de los migrantes. Con su trayectoria y dedicación, Gerardo está en posición de aportar a la construcción de puentes entre naciones, enriquecer la escena cultural caribeña y, sobre todo, continuar ensanchando la visión de lo que significa ser un curador e investigador en un mundo cada vez más interconectado.
Imágenes: AVA.
Música: Sinfonía del Caribe. JMR01, 2024 (Cortesía).
Video: Febo.
La entrevista
Mi nombre es Gerardo Alfredo Zavarce y soy investigador y curador de arte.
¿Qué circunstancias te llevaron a emigrar? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, la experiencia migratoria. Yo actualmente vivo en República Dominicana. Migré hace ocho años aproximadamente. Tiene que ver con mi familia. Mi papá, de alguna forma abrió camino. Él ya había migrado a República Dominicana en el año 92.
Y bueno, las circunstancias en Venezuela se fueron complicando y mi esposa tuvo la oportunidad de incorporarse al sistema humanitario de Naciones Unidas como periodista. Entonces esa sumatoria de circunstancias nos hizo movilizarnos hacia República Dominicana.
¿Qué recuerdos de tu vida antes de emigrar consideras más significativos?
Bueno, indudablemente el trabajo docente quizás sea una de las cosas que recuerdo en Venezuela. Tuve la oportunidad de dar clase en la Universidad Central de Venezuela y también en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, eh, una universidad donde desarrollamos un muy bonito experimento, eh, liderado por Freddy Castillo Castellanos, eh, la Universidad de las Culturas, una universidad experimental. Quizás sea una de las cosas que más echo de menos a la hora de pensar que ya no estoy en Venezuela, y que dar clases en República Dominicana, eh, no ha sido una de las opciones principales de desempeño profesional.
¿Cómo describirías el impacto de tu lugar de origen en tu identidad como curador e investigador?
Bueno, completamente. No solamente que soy —digamos—, tengo un ojo acostumbrado al arte venezolano; creo que me especialicé, en cierta manera, en interpretar la cultura y las prácticas artísticas en Venezuela. Y ahora que estoy en República Dominicana, he vivido un proceso de adaptación, es decir, de implantar, de construir una sensibilidad en ese nuevo territorio, que además es un territorio complejo, abarca también Venezuela. Es decir, comprender el Caribe, eh, comprender las circunstancias históricas del Caribe, comprender la idiosincrasia, la cultura, la cotidianidad del ser caribeño insular.
Yo creo que ha sido muy importante y me ha permitido también tejer las relaciones con el ser caribeño desde Venezuela.
¿Como curador e investigador, cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado?
Precisamente el acostumbrar el ojo a ver esa nueva realidad, a interpretarla, es decir, a no juzgar a primera vista, sino tratar de entender que hay cosas que quizás no comprendemos porque no tenemos los referentes todavía necesarios para interpretarlas y para comprenderlas. Cosa que agradezco, porque mi proceso migratorio ha sido un proceso intenso y profundo de aprendizaje, es decir, de una introducción a nuevos referentes, a nuevas lecturas, eh, que no formaban parte, digamos, de mi itinerario, eh, como lector, ¿no?, y como investigador. Ahora puedo decir que se ha enriquecido muchísimo. Ahora tengo otros nombres, tengo otros artistas, eh, entiendo o trato de entender otras sensibilidades y otras maneras de expresarse. Yo creo que eso, de alguna manera, ha sido un valor agregado a lo que profesionalmente he venido desarrollando.
Entendiendo que son dos contextos diferentes, Dominicana y Venezuela, ¿Cuál sería la diferencia puntual entre ambos países?
Mira, son dos contextos distintos; sin embargo, tienen una historia cruzada muy interesante que se remonta incluso a la colonia, ¿no? Por ejemplo, la Casa de los Jueces, quienes rigieron los destinos de Venezuela durante el siglo XVIII, está en República Dominicana, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien importante.
Además, una historia común, una historia compartida por el mar. Yo creo que eso ha sido un hallazgo muy interesante. Ciertamente hay diferencias, pero son más las cosas en las que encuentro similitudes e incluso un siglo XIX muy afín. De hecho, mi familia tiene vínculos con República Dominicana; es decir, mi familia en Venezuela, los Zavarce, somos de Paraguaná. Eh, los paraguaneros específicamente, mi familia, tiene una historia asociada a la navegación y parte de mis ancestros hacían viajes a República Dominicana de ida por vuelta.
Entonces, bueno, esos son hallazgos y cosas muy interesantes. Yo creo que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. En ese sentido, el proceso migratorio en mi caso ha sido un proceso muy feliz, porque ha sido un proceso de confluencias, de hallazgos, eh, de conexiones, ¿no?, y que son maravillosas. He encontrado, por ejemplo, pinturas de época decimonónica que forman parte de la historia pictórica dominicana y, cuando investigamos, son paisajes venezolanos los que estaban representados. Y eso hace, ¿no?…
Y entendiendo que cada migración es diferente, hablando de migración ¿Cómo percibes tu proceso migratorio versus el de otros migrantes?
Mira, sí, es cierto. Yo he tenido una migración feliz porque, bueno, voy a un país donde ya mi familia tiene una historia. Mi papá, digamos, ya había migrado antes. Pero no son las circunstancias, sin duda, de todos los venezolanos.
Yo siento que para otros compatriotas el proceso migratorio ha sido un proceso más duro, eh, sobre todo por los temas de regularización migratoria, por acceso al trabajo digno, eh, por el derecho a la identidad. Es decir, cuando tú no tienes la facilidad de regularizarte desde el punto de vista migratorio, entonces las circunstancias comienzan a ser adversas. Y en ese sentido, en República Dominicana ha sido un proceso en el que los venezolanos han tenido que organizarse, generar asociaciones un poco para, de una manera colectiva, poder hacer presión para adquirir estos derechos. El derecho a la regularización migratoria, el derecho a la identidad, el derecho a la bancarización, por ejemplo. Y son retos que incluso en la actualidad todavía la comunidad venezolana residente en República Dominicana está trabajando en eso.
¿Y qué lograste o logras con el arte?
Hay un trabajo en dos sentidos, ¿no? Eh, primero, el arte me permite conocer; el arte me permite acceder a información, acceder a prácticas distintas, acceder a procesos de aprendizaje novedosos que además se suman al proceso migratorio. Es decir, migrar es un proceso de aprendizaje, y el arte en sí mismo es un proceso de aprendizaje permanente. Aquí hay una yuxtaposición, eh. Yo me imagino que con el arte nos permitimos entonces trabajar en esa integración que yo creo que es tan necesaria cuando tú trabajas con comunidades migrantes. Actualmente, yo estoy trabajando incluso con la población haitiana residente en República Dominicana, también con la música, es decir, con muchos músicos venezolanos.
Eso ha sido algo novedoso dentro de mi proceso migratorio. Era un curador de artes visuales. Ahora se podría decir que soy un curador un poco más amplio, porque, eh, la música comienza a ser uno de mis intereses y estoy trabajando, además, con la Orquesta Dominico-Venezolana; es decir, una orquesta en República Dominicana, integrada principalmente por músicos de origen venezolano y haitiano, precisamente en ese proceso de integración en la población de acogida, en este caso, República Dominicana.
Si pudieras crear una obra que simbolice tu futuro ¿Qué sería?
Pues mira, si pudiera crear una obra, yo siento que, si pudiera recrearla, tal vez sería la palabra, ¿no? Porque a mí me gustaría una sinfonía total. A mí me gustaría pensar en algo de música que implique todas las artes, una integración de las artes a través de la música, donde se haga una lectura del paisaje, se haga una lectura arquitectónica, pero, por sobre todas las cosas, donde pueda existir la participación de muchos instrumentos, de muchos músicos, de diversas nacionalidades.
Yo creo que eso es algo muy bonito que la música hace posible. Las artes visuales, creo, podrían estar integradas, y siempre pienso en hacerlo en una estructura arquitectónica que hay en República Dominicana que se llama el Pabellón Venezuela, que es un pabellón que fue donado en la Feria Internacional que se celebró durante el gobierno de Trujillo. Y yo me imagino una orquesta con escenarios multimedia de diversas nacionalidades: haitianos, europeos, venezolanos, también dominicanos, interpretando una sinfonía total, una sinfonía de todos los sonidos. Yo creo que eso sería muy bonito.
Imágenes: AVA.